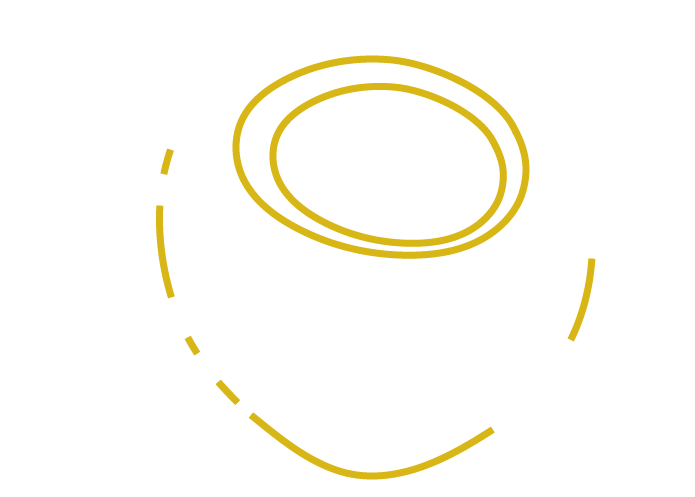En los más diversos rincones de Cuba existe alguna leyenda de bandoleros. En el centro de la Isla, el célebre Manuel García, «El Rey de los Campos de Cuba», ha dejado una impronta, muy bien atrapada por Carlos Enríquez, tanto en sus lienzos como en su novela Tilín García. Sin embargo, ningún personaje hay tan misterioso como el Indio Bravo de Puerto Príncipe.Corría el año 1800.
En la jurisdicción de Puerto Príncipe apareció un bandolero singular, que a diferencia de otros conocidos, no tenía al parecer nombre ni apellido. Todos le llamaban el «Indio bravo». Parecía diferenciarse también de los demás en no ser un simple ladrón de fincas y sacrificador de ganado. Tampoco era un salteador de caminos, con el trabuco terciado, listo para despojar de sus cuartos a algún opulento hacendado que se cruzara en su camino. No.
De boca en boca comenzaron a correr los rumores más extraños: se decía que era un legítimo indio, descendiente de aquellos aborígenes que Vasco Porcayo y otros conquistadores exterminaron a fuerza de trabajos y malos tratos. Se le suponía dotado de fuerza excepcional y crueldad primitiva. Según algunos tenía una destreza especial en el uso del arco y la flecha, armas ya olvidadas, aún en un sitio tan tradicional como Puerto Príncipe. Se murmuraba que dejaba tras de sí una estela de reses, muertas o vivas, pero todas con las lenguas arrancadas, pues de ellas se alimentaba esencialmente el depredador.
Pronto los rumores subieron de tono, se comentaba que el asaltador era un caníbal y que se robaba los niños para alimentarse con ellos o simplemente para devorar su corazón y beber su sangre. Muchos que en los corrillos y tertulias presumían de valientes no se sentían ya seguros para recorrer el camino hasta sus fincas. En la ciudad las mujeres recogían a los niños antes del oscurecer y las trancas y pestillos parecían pocos para protegerse del fantasmal bandolero. Comenzaron a decaer las visitas y fiestas y según los viejos, aún los festejos del San Juan comenzaron a suspenderse pues no estaba el ánimo para diversiones.
Los intentos para capturar al Indio bravo parecían vanos, fuera que este resultara muy hábil para eludir a quienes le buscaban o bien que quienes decían hacerlo no ponían demasiado empeño en propiciar tal encuentro, tan sobrenaturales eran la fuerza y perversidad que atribuían al personaje.
Hay que recordar que, según se ha estimado, a fines del siglo XVIII, el territorio del Camagüey contaba con alrededor de 33, 677 habitantes[1], de los cuales más de dos tercios residían en la villa cabecera, por lo que la mayor parte de los campos estaban semidespoblados. La instrucción pública estaba en estado crítico, escaseaban las escuelas de primeras letras y sólo a partir de la tercera década del siglo XIX ciertas congregaciones religiosas como los Escolapios y las Ursulinas se harán cargo de la enseñanza para los hijos de las familias principales que hasta entonces tenían que ser enviados a La Habana o al extranjero. Muchas familias que presumían de ilustras linajes ni siquiera sabían firmar y palacetes hubo en los que nunca entró un libro. La primera imprenta y el primer periódico: El Espejo sólo vieron la luz en 1812 y en ese mismo año fue que pudo lograrse que se estableciera un servicio de correos semanal que uniera la villa con la Capital y el resto del país.
Es explicable, pues, que los rumores se propalaran con mucha facilidad y mientras más absurdos fuesen, se les diera más crédito. Por otra parte, una atmósfera tan cerrada provocaba con facilidad hechos brutales: cada cierto tiempo, las luchas entre bandos políticos se dirimían en la vía pública a tiros y a cuchilladas, las rebeliones de esclavos eran castigadas con espantosos suplicios y hasta 1827 los vecinos acostumbraban a reunirse en la Plaza de Armas para ver ahorcar a los reos como si fuera una diversión pública. Muchos jefes militares, jueces y regidores ejercían su poder con suma arbitrariedad y con frecuencia despojaban o maltrataban a ciertos individuos sin que ellos tuvieran a donde apelar de este proceder.
La instauración de la Real Audiencia en la cabecera del territorio, el 30 de julio de 1800, poco después de hacer su aparición el bandolero, vino a traer cierta ilustración, orden y legalidad a Puerto Príncipe, con ella, llegaron de Santo Domingo letrados de cierta cultura y refinamiento, pero el clima sólo iría cambiando al paso de varias décadas. En resumen, el Indio bravo no era lo más feroz de esos tiempos…pero sobre él recaía por entonces toda la atención.
En 1801 el Ayuntamiento prometió gratificar con 500 pesos – cifra elevadísima en esa época- a quien capturara al bandido. Pero había pocas esperanzas. El 6 de noviembre de ese año, en las Actas Capitulares del Cabildo se alude a la necesidad de «evitar los graves perjuicios que según es notorio está infiriendo al público en las haciendas del norte de esta jurisdicción un indio o guachinango que con arrojo e insolencia asalta los animales, los mata, y causa otros estragos de consideración»[2]. Por esos días se dice que el delincuente asesinó a un negro esclavo perteneciente a Antonio Lastre[3]. En mayo de 1804, Juan de Dios Betancourt Agüero, miembro del Cabildo, somete a éste un proyecto para la captura del criminal que operaba por entonces entre el Camino Real de Nuevitas y la zona de Magarabomba,[4] allí hace alusión al secuestro de una niña que pudo ser rescatada de inmediato, pero sin aprehender al autor de las fechorías. En este documento da la impresión de que el malhechor se le llama «indio» por extensión, a propósito de unos descendientes de aborígenes que habían cometido ciertas fechorías en las cercanías de La Habana en fecha reciente.[5]
En junio de 1804, el bandido secuestró al niño José María Alvarez González, hijo de un vecino principal de la Villa, posiblemente para reclamar un rescate, pero todos dijeron que era para devorarlo… y esto, unido a la fuerte recompensa, sirvió para apresurar la persecución del criminal. Éste fue atrapado y muerto el 11 de junio de ese año[6] por vecinos de la finca Cabeza de vaca, llamados Don Serapio de Céspedes y Don Agustín Arias. Se ha dicho que fue un esclavo de éste último quien en realidad dio muerte al delincuente, pero que por su condición no tuvo parte en la recompensa pecuniaria, a pesar de la intervención a su favor del Alcalde ordinario Santiago Hernández.[7] Como puede apreciarse, la injusticia quedó intacta.
Según la tradición, el cadáver del Indio llegó a la Villa en medio de la noche, pero las campanas fueron echadas al vuelo y de inmediato comenzaron espontáneamente las fiestas del San Juan, suspendidas desde hacía años.
El hecho no fue fácilmente olvidado. Nadie supo jamás cuál era el nombre real del Indio, ni de donde procedía, pero su romántica condición de rebelde solitario fue asociada décadas después con el enfrentamiento de los patriotas contra la metrópoli española, de ahí que el periódico clandestino que un grupo de jóvenes, encabezados por Raúl Acosta León, fundara en Puerto Príncipe en 1893, preparándose para la nueva etapa de lucha independentista, tuviera por nombre El Indio Bravo.
Autor: Roberto Méndez Martínez
——————————————————————————–
[1] Dato derivado de Torre Lasquetti: Ob. Cit, p. 365.
[2] Archivo Histórico Provincial : Actas Capitulares, Libro 7, folio 80, 6 de noviembre de 1801.
[3] Ibid ,folio 81.
[4] Ibid, folio 335.
[5] Ibidem.
[6] Torres Lasquetti en su Colección de datos…ofrece como fecha de este suceso el 11 de junio de 1803, debe tratarse de una confusión, pues las Actas del Cabildo siguen los sucesos a lo largo de 1804 hasta su desenlace.
[7] Raúl Acosta León :»Los dos Indios Bravos». En : El Indio Bravo, Puerto Príncipe, 5 de noviembre de 1893, p.1.
Tomado de Internet.