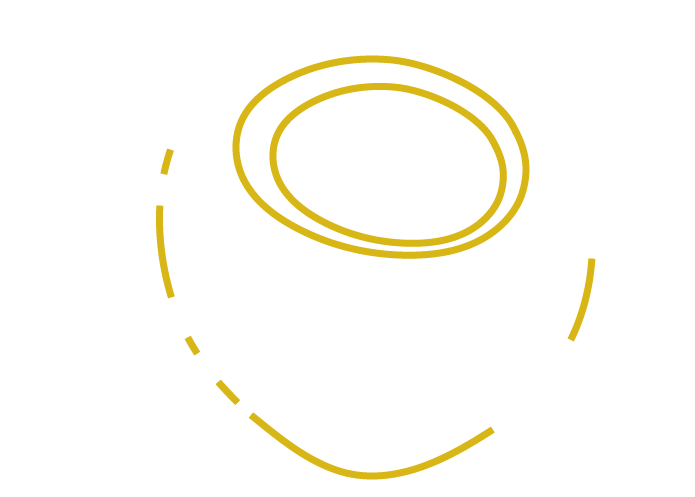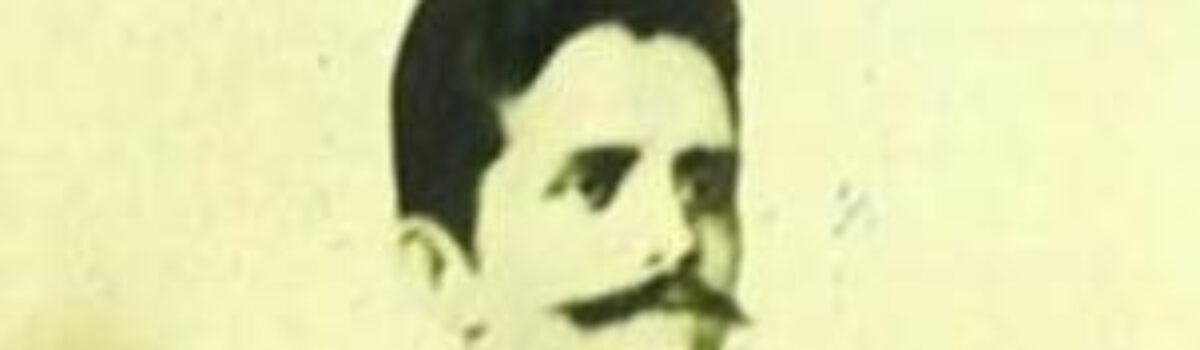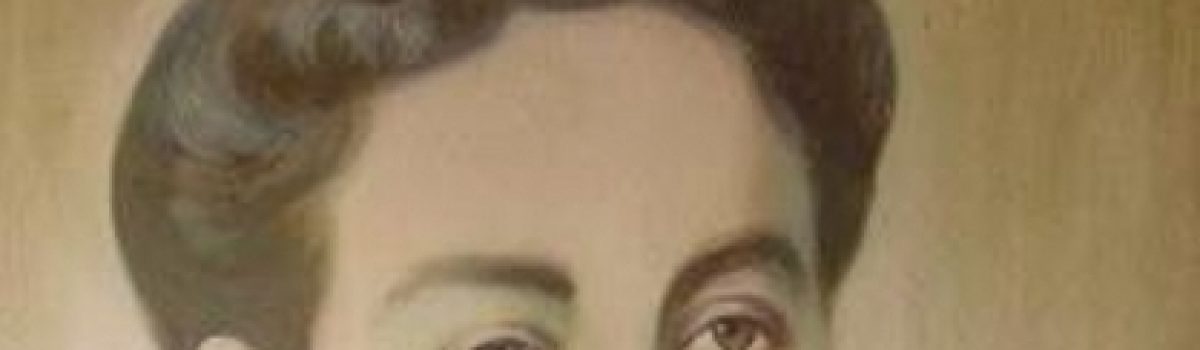El eminente científico Carlos J. Finlay, nacido en Camagüey el 3 de diciembre de 1833, constituye un paradigma de elevado alcance nacional e internacional, sobre todo por su incondicional entrega al saber para revertirlo en bien social.
En el ámbito de la ciencia cubana del siglo XIX resalta el carácter experimental de su descubrimiento, que lo ubica en posición ventajosa dentro del contexto de las teorías biomédicas de su tiempo. El 28 de Junio de 1881, hizo picar a un paciente de la Clínica Garcini que estaba en el quinto día de una Fiebre Amarilla característica y muy grave. La acción se convirtió en el primer caso del mundo para provocar por experimento la Fiebre Amarilla.
Para llegar a esa prueba tan valiosa, ¿Cómo se preparó Carlos J. Finlay? ¿Qué muestras evidencian la labor incesante del investigador? Varios biógrafos y estudiosos, como los doctores Juan Guiteras Gener, César Rodríguez Expósito, Francisco Domínguez Roldán, José López Sánchez, Jorge Le Roy y Cassá, Gregorio Delgado García -actual Historiador del Ministerio de Salud Pública de Cuba- entre otras figuras nacionales e internacionales, han escrito sobre estas particularidades.
Es singular la manera en que el Dr. José López Sánchez se refiere al ambiente cotidiano del científico: «Desde muy temprano por la mañana, Finlay iniciaba su faena, antes de que despertara su familia y comenzara el bullicio de las labores domésticas. Sus principales instrumentos de trabajo se conservan y han llegado hasta los tiempos actuales, un buró, el microscopio binocular traído de Filadelfia, el ábaco y los tubos de ensayos, en los que introducía los mosquitos para estudiar su modo de vida en cautiverio, pero también en el cuarto donde dejaba que se movieran libremente para hacer estudios comparativos de su conducta». (1)
Tras esa consagración a la meta trazada queda un excelente resultado: identificó el mosquito trasmisor de la Fiebre Amarilla; demostró la verdad científica a través del experimento en humanos; elaboró un plan antivector como única vía de solución para erradicar la enfermedad. Grandes aportes de connotación mundial.
El sabio tuvo que sobreponerse a circunstancias muy difíciles, pero nunca renunció a su proyecto, por el contrario, su genial capacidad llegó a conclusiones certeras y se colocó en peldaños superiores al hacer ciencia desde diversas líneas del conocimiento. El Dr. Gregorio Delgado, actual Historiador de la Salud Pública en Cuba, resumió algunas virtudes: «[…] benefactor de la humanidad, modelo de abnegación, espíritu de sacrificios, firmeza en la investigación, derroche de genialidad, ¨ […]» (2)
La Casa Natal de Carlos J. Finlay, perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, patentiza lo que en una oportunidad fue escrito en las páginas de una publicación local, la revista Antorcha: «Si no se ha dado jamás la espalda a nuestras tradiciones y recuerdos amados, si sabemos apreciar la profundidad filosófica de Varona y la bravura insuperable de Agramonte, ha de rendirse pleitesía inmarcesible a la ciencia maravillosa de Carlos J. Finlay».(3)
Finlay en el ámbito personal: Orígenes y familia. Amigos, gustos y costumbres
En cuanto al desarrollo de su formación mucho tuvo que ver su familia. Sus padres, Edward Finlay Wilson e Isabel de Barres, descendían de familias de diferentes nacionalidades, el primero oriundo de Escocia y la segunda de la Isla de Trinidad, marcada por la cultura francesa.
El matrimonio de Edward e Isabel fomentó en los hijos el interés por el estudio y, a Carlos J. Finlay en especial, su padre se esmeró en el tratamiento que le hizo para contrarrestar la secuela de una enfermedad denominada Corea, que le dejó para siempre un moderado retardo al hablar. Los conocimientos médicos permitieron al padre asistir al adolescente Juan Carlos Finlay, nombre con el que fue bautizado.
Le enseñó además la voluntad de resistir, y al mismo tiempo, sobrepasar cualquier limitación que se le presentara, cualidades que demostró a lo largo de su vida a través de la perseverancia ante una meta trazada.
El Dr. Edward Finlay Wilson también luchó sin descanso hasta lograr que su hijo cursara la carrera de medicina en el Jefferson Medical College de Filadelfia; allí estudia desde 1853 hasta 1855.
Un lugar privilegiado ocupó en la vida de Carlos J. Finlay su esposa, Adela Shine, mujer excepcional, de elevada cultura, oriunda como su madre de la Isla de Trinidad. Adela intervino sistemáticamente en el apoyo espiritual a Finlay.
Algo singular debe destacarse en la relación entre Carlos J. Finlay, su padre y su primer hijo: las Ciencias Médicas los unen como el hilo conductor que les abrió el camino para la inserción desde el punto de vista laboral a nivel social. Peculiar resulta que el primogénito de Carlos J. Finlay escogió la especialidad de oftalmología, al igual que su abuelo y llegó a dirigir la Facultad de Medicina en la Universidad de La Habana, en la década de los años treinta del siglo XX.
Como padre, Carlos J. Finlay fue ejemplo de constancia en el estudio, en la exigencia para aprender cada vez más sobre diferentes materias cognitivas y en las relaciones interpersonales a través del diálogo con afecto y comprensión; fue un modelo para sus tres hijos: Carlos Eduardo (1868), Jorge Enrique (1870) y Frank (1876).
La casa ubicada en el Cerro fue el sitio seleccionado desde los años de 1860 para implementar el trabajo de laboratorio como también sirvió para desarrollar tertulias donde él compartió con diferentes personalidades de la ciencia cubana: El Padre Benito Viñes, Francisco Sauvalle, José Blain, Dr. Luis de la Calle, entre otros. La reflexión sobre diferentes temáticas fue el eje central de aquellos encuentros donde el doctor prefería comentar sus lecturas médicas.
También compartió veladas culturales con su amigo personal, Claudio Delgado, de origen español, a quien visitaba para disfrutar de este tipo de opciones.
Entre sus gustos preferidos estaba escuchar música clásica y asistir a las óperas. Amaba la literatura clásica y moderna, el ajedrez, así como los ejercicios físicos, en especial la natación, que aprendió desde pequeño.
Acostumbraba a fumar tabaco en forma de cigarrillos; era abstinente a bebidas alcohólicas; tenía muy buen gusto al vestir y realizaba caminatas acompañado por amistades o solo, le era útil para ejercitar la mente. En ocasiones detenía su marcha cuando pensaba algo importante para sus trabajos e iba a anotarlo. Era como un mecanismo de retroalimentación desde su interior.
Su vida personal no puede verse desligada de su pareja. La entrega incondicional de ambos cónyuges al desarrollo de un ambiente propicio para la formación de valores humanos, trajeron consigo esta opinión del hijo Carlos Eduardo: «[…] A él y a nuestra madre les confiábamos sin rodeos ni temores, nuestras alegrías, nuestros problemas y sinsabores, seguros siempre de encontrar en ellos una acogida colmada de ternura y simpatía.»(4)
La impronta de Carlos J. Finlay en la Ciencia Cubana
El joven ya graduado en marzo de 1855, en el Jefferson Medical College de Filadelfia, emprende un firme propósito de revalidar su título en la Universidad de La Habana, lo cual logra el 15 de julio de 1857.
A partir de ese momento se propuso continuar profundizando en la investigación, habilidad que comenzó a incorporar de la mano de sus profesores en la Universidad Médica de Filadelfia, vinculado a estudios importantes de la Epidemiología como los relacionados con la malaria, desarrollados por su profesor Weir Mitcheel.
En la actividad profesional de la medicina se inicia en la especialidad de oftalmología junto a su padre, quien lo incorpora a la labor diaria de su consulta, aunque luego decide otros caminos.
Su hijo mayor afirmó: «Carlos J. Finlay fue sin duda alguna, un gran clínico, entre otras razones por el entrenamiento adquirido junto a John K. y S. Weir Mitchell, por los estudios complementarios que realizó en las clínicas francesas y por la labor clínica rendida junto a su padre, que fue un profesional de larga experiencia y excelente entrenamiento preliminar.(5)
El criterio de Carlos E. Finlay Shine corrobora el papel protagónico del abuelo en el desarrollo profesional de Carlos J.Finlay y, por otra parte, enuncia la especialidad de clínico como un aspecto a resaltar en la obra médica de su padre.
Sus primeros pasos en la creación científica estuvieron ligados al tema del Bocio Exoftálmico; el trabajo fue escrito en 1863 y constituía el primer caso de hipertiroidismo referido en Cuba.
Desarrolla el primer ejercicio académico para ingresar a la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, el 22 de septiembre de 1872, allí presenta «Alcalinidad atmosférica observada en la Habana».
Logró una intensa realización de trabajos sobre enfermedades observadas por primera vez en Cuba; también acerca de afecciones tropicales, epidemias, Bacteriología, Patología Fisiológica, Higiene, Medicina Legal, Ética, Oftalmología, Cirugía, y otros temas que llaman la atención por su mirada a otros asuntos muy vinculados con la vida en sociedad, por ejemplo, sus publicaciones sobre: «Inconvenientes y peligros de los conductores aéreos del alumbrado eléctrico», «Salubridad del Puerto de La Habana»; «Higiene Pública. La Lepra».
Llaman la atención sus criterios sobre los beneficios del agua aparecidos en «Aguas Minerales de San Diego» y es importante mencionar sus investigaciones sobre el Cólera, al ser uno de los primeros en enunciar el origen hídrico de la enfermedad.
El criterio del Biógrafo Dr. José López Sánchez devela la postura del médico ante la ciencia: «Finlay concentró su cosmovisión en los problemas que atañen a la vida humana, pero en su integridad científica fue capaz de sentirse anhelante por establecer verdades o dejar huellas en los caminos de otras ciencias».(6)
Su interés por conocimientos novedosos continuó una línea que reflejaba cada vez más la capacidad del doctor para crear científicamente desde diversas aristas de la ciencia, porque además de la medicina se interesó por la Física, la Química, la Meteorología, la Matemática, la Historia, la Filología, constituye una muestra elocuente de estos resultados investigativos el trabajo: Concordancia entre la filología y la historia en la epidemiología primitiva de la fiebre amarilla, recogido en el Tomo II de las Obras Completas.
Realizó la traducción del alemán, del capítulo V de la obra de los profesores Von Graefe y Saesmisch, redactado por Otto Beeker, impreso en 1876, con el título «Patología y Terapéutica del aparato lenticular del ojo». El resultado lo entregó a la Academia de Ciencias de La Habana para su reproducción.
La Conferencia Internacional celebrada en Washington en febrero de 1881, sirvió de escenario para mostrarle al mundo cuánto talento había en ese hombre de ojos claros, moderado actuar, excelente vestir y, sobre todo, seguridad en sí mismo. Su teoría: la presencia de un agente externo que trasmitía la enfermedad, no fue aplaudida en ese marco, muchos lo tildaron de loco, otros lo apodaron despectivamente con la frase: El Médico de los Mosquitos. Sin dudas, dedicó un tiempo importante al estudio de más de 600 especies de mosquitos para llegar a la conclusión de que era el Aedes aegypti (la hembra), el trasmisor.
La mejor actitud ante tales circunstancias. Finlay se consagró al estudio de la Fiebre Amarilla y al descubrimiento de su agente trasmisor. Sus experimentos consistieron en la picadura del Aedes aegypti (hembra) a un hombre enfermo y luego a uno sano en un período de tiempo determinado.
Sus experiencias científicas las presentó a través del trabajo: «El mosquito hipotéticamente considerado como agente de trasmisión de la Fiebre Amarilla.» En este caso la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana acogió la nueva presentación, el 14 de Agosto de 1881.
El silencio apareció nuevamente. Sus colegas no entendían una verdad que rompía con teorías hasta ese momento insuperables. El Dr. Claudio Delgado estuvo a su lado no solo para la labor investigativa, sino en el diálogo más personal que impulsaba al maestro a no desfallecer en aquel proyecto.
Se hace necesario acotar que Carlos J. Finlay, además de pertenecer a la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, estuvo asociado a otras instituciones de este tipo en el país. Fue fundador de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, la primera sociedad médica que se estableció en Cuba, el 29 de junio de 1879, en la cual tuvo una participación activa, de manera especial, en la entrega de resultados para la publicación de esa institución, «Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos de la Habana.»
En la Academia debe resaltarse su función como Director de la Sección de Ciencias en sustitución del Ingeniero Francisco Albear, hombre de talla elevada en la dirección de obras ingenieras, como la construcción del acueducto de Ciudad de La Habana. La elección de Carlos J. Finlay refleja cuál era su prestigio, en el año 1883, ante el órgano científico más importante de Cuba.
En este lugar recibió la más alta distinción académica: Socio de Mérito, el 21 de Febrero de 1895. El 15 de diciembre de 1901 la Sociedad de Estudios Clínicos le confiere el título de Socio de Honor.
Sobre otras publicaciones debe destacarse la presentación de trabajos en la revista Anales, de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana y en la Gaceta Médica de la Habana.
Es curiosa su observación sobre la «Utilidad de los ejercicios corporales en los climas cálidos y su conveniencia para fomentar el desarrollo físico de nuestra juventud». Sus reflexiones tienen vigencia pues se detiene a explicar la importancia de la actividad física en medio del sofocante calor, típico de Cuba. Las ideas están en función de elevar la calidad de vida.
Se incluye también en las asociaciones de ajedrecistas, en 1892 era vocal de la Junta Directiva del Club de Ajedrez de la Habana; dedicó tiempo al desarrollo de este deporte–ciencia.
Un momento a destacar en la intensa obra creadora del investigador es su encuentro en 1900 con algunos miembros de la Cuarta Comisión Médica del Ejército Norteamericano que vino a cuba a comprobar su teoría. Les facilitó sin reparos pruebas fehacientes como documentos, experiencias científicas y huevos de mosquitos. Se comportó como un excelente profesional al servicio del bienestar del hombre.
La obra pictórica del artista cubano Esteban Valderrama, titulada «El Triunfo de Finlay» devela esa imagen con auténtica representación de lo que significó aquella visita. Era el colofón de comprobaciones anteriores que no fructificaron, precisamente por la incredulidad de los participantes, en torno a la teoría finlaísta.
Si bien el trabajo de experimentación desarrollado por ese equipo fue positivo pues constituyó una verificación oficial de la teoría, por otro lado, no es posible aceptar la tergiversación de una historia que tiene un solo protagonista: el Dr. Carlos J. Finlay. Se conoce cuánta falsedad pretendió imponer el Presidente de la Cuarta Comisión Norteamericana, Dr. Walter Reed. Después de comprobada la teoría, quiso adjudicarse el descubrimiento del agente trasmisor de la Fiebre Amarilla.
Existe una amplia bibliografía en relación al quehacer finlaísta en su posición de científico, pero siempre resulta interesante la opinión de alguien que no fue Claudio Delgado ni otros colegas que estuvieron más cercanos a él en el trabajo de higiene y sanidad, sino, un médico camagüeyano que pudo constatar sus valores: «Testigo presencial el que esto escribe, como alumno interno del Hospital «Mercedes», de algunos de sus trabajos y experimentos, en alguno de los que me cupo la honra de ser su ayudante; puedo justificar su fe en ellos, su esperanza en el éxito, que luego lo coronó, y su ardor y animosidad en la explicación de los hechos que experimentaba».(7)
Repercusión de la obra de Finlay en la Sanidad Cubana
Sobresale como antecedente importante la labor profiláctica del doctor que hoy tiene extraordinaria vigencia en cuanto a sus escritos acerca de la eliminación del vector Aedes aegypti.
En 1898 expone su plan para erradicar la Fiebre Amarilla ante la Asamblea de los Oficiales del Ejército y la Marina Norteamericana celebrada en La Habana, en esa oportunidad señaló: «las larvas de los mosquitos pueden ser destruidas en los pantanos, pequeñas acumulaciones de aguas, en los excusados y donde quiera que se encuentren aguas estancadas, con el uso metódico del permanganato de potasa o de cualquier otra sustancia parecida, con el fin de disminuir la abundancia de estos insectos»(8)
La orientación del eminente investigador dejaba esclarecido el camino a seguir. En este período de finales del siglo XIX Carlos J. Finlay preside la Comisión para el Estudio de la Fiebre Amarilla. En sus inicios (1880), fue integrada por cuatro doctores incluyendo al sabio. Realizaron estudios clínicos, de Urología, de Anatomía Patológica y de estadísticas.
Años después solo trabajaron Carlos J. Finlay y su amigo el Dr.Claudio Delgado. Ambos llevaron a cabo estudios sobre Hematimetría, inoculabilidad de la Fiebre Amarilla, inmunidad del nativo y casos leves con y sin albúmina.
La llegada de la República coloca al importante científico en un nivel superior en cuanto a su reconocimiento social, pues es nombrado Jefe de Sanidad de la Isla, el 20 de Mayo de 1902. Esta decisión a la que él accedió pone de manifiesto una vez más el grado de compromiso con su propia profesión en función de la Humanidad.
Las acotaciones del Dr. López Sánchez avalan esta postura: «[…] Sentía que ese era su deber como médico y añadía que en los momentos de crisis no se podían eludir obligaciones y debían tomarse decisiones, que en esos momentos había que ocuparse de continuar la lucha por restablecer las actividades científicas y cooperar a resolver los graves y urgentes problemas sanitarios que habían surgido». (9)
Desde los inicios de esa labor Carlos J. Finlay contribuyó de manera decisiva en la creación de un sistema para la salud pública cubana. Atendió directamente las campañas antivector y otras relacionadas con enfermedades epidémicas. En 1903 se desempeñó también como Presidente de la Junta Superior de Sanidad, unido a prestigiosos profesionales de la medicina como Enrique Barnet, José A. López, Jorge Le Roy, Juan Guiteras y el médico veterinario Honoré Lainé.
En el período que dirigió la sanidad, desde 1902 hasta 1909, tuvo la posibilidad de fundar la Escuela de Higienistas de Cuba junto a los doctores Juan Guiteras, Antonio Díaz Albertini, el camagüeyano Arístides Agramonte, entre otros.
Como Jefe de Sanidad de la República de Cuba se destacan sus resultados en torno a la elaboración de informes mensuales y anuales que registraron la situación sanitaria y demográfica de la Isla a nivel nacional, elaborados en idioma español e inglés. Debe señalarse la valía de los datos que allí se reflejaban, pues dejó compilado la caracterización de la salud en esa etapa.
Si se escoge el informe de los años 1902 y 1903, puede apreciarse su nivel de actualización y el trabajo desempeñado al ocupar esa responsabilidad:
«Las espantosas cifras de 1126 y 1144 defunciones causada por el tétano infantil, que representa más de un cinco por ciento de la mortalidad total de toda la República aparece en notable contraste con las cifras pequeñas a que ha quedado reducida la mortalidad por dicha afección en el distrito de La Habana, contraste que pone en evidencia lo deficiente de nuestros recursos sanitarios fuera de la capital. Ante tamaño abandono se pregunta uno si no ha llegado la hora de implantar medidas coercitivas para salvar tantas vidas indefensas que se sacrifican anualmente por el abandono y el desconocimiento de precauciones sencillas que evitan con seguridad el mal. Los jefes locales de Sanidad deben usar de toda influencia para educar al pueblo en estos motivos y para obtener de sus consistorios los recursos necesarios para la asistencia de los pobres».(10)
Sus orientaciones constituyen una enseñanza hoy día de la importancia del trabajo preventivo de manera directa en las diferentes localidades, principio que se aplica en la salud pública cubana y que es prioridad en la política del Estado.
En el propio trabajo de sanidad en Cuba Carlos J. Finlay abordó disímiles problemáticas, entre ellas: la Tuberculosis, el Tétano en el recién nacido, el Muermo, la Parálisis Infantil, la Fiebre Tifoidea, la vacunación antivariolosa y la Fiebre Amarrilla, que se logró erradicar en la isla antes de finalizar la primer década del siglo XX.
En estas materias se destaca su decisión para distribuir de manera gratuita a las mujeres embarazadas un paquete antiséptico que se utilizaba en las curas del ombligo del recién nacido. De esta manera se evitaba las infecciones por el tétano infantil. Este es un tema en el cual el investigador aportó también sus conocimientos.
Otro aspecto relevante de su labor fue la confección del primer Código Sanitario Cubano, en 1905. Además, dictó Resoluciones, Decretos y Circulares que conllevaron a un buen desarrollo de las campañas contra el mosquito Aedes aegypti, como por ejemplo la circular No. 19, de noviembre de 1906, dirigido a los Jefes Locales de Sanidad. En ella se disponía las instrucciones para la Brigada de Fumigación y Petrolización. La No. 21, del 29 de noviembre de 1907, se tituló «Lo que debe hacer un Inspector de Sanidad».
Los documentos son auténtica muestra del pensamiento de vanguardia de Carlos J. Finlay y trazan líneas de trabajo higiénico-sanitario vigentes en la actualidad que revelan su impronta en la historia.
El alcance de su práctica sanitaria para erradicar la Fiebre Amarilla llegó a otros países como Panamá, lugar donde murieron centenares de hombres que laboraban en la construcción del Canal de la nación centroamericana. El Dr. William Gorgas aplicó la campaña antivector concebida por Finlay y logró la reanimación de la obra, interrumpida tras el fuerte azote de la epidemia. Esto constituye una victoria alcanzada con la más alta recompensa a la que pudiera aspirar el sabio, salvar las vidas humanas expuestas al medio del trópico.
Reconocimientos y méritos a Carlos J. Finlay
Carlos J. Finlay se consagró a la ciencia sin espíritu presuntuoso. La sencillez lo caracterizó siempre, fue uno de sus grandes méritos; nunca se creyó superior ni único; asumió una postura permeada de ética y de valores como la modestia y la honestidad.
En diciembre de 1900 el jefe del Gobierno Militar de intervención en Cuba, Leonard Wood, propicia un banquete dedicado a Finlay, sin embargo, este agasajo tenía un trasfondo político.
El haber ocupado la responsabilidad de Jefe de Sanidad de la República de Cuba desde 1902 hasta 1909, constituye un gran mérito recibido en vida y más aún cuando en 1908, es nombrado de manera vitalicia Presidente de Honor de la Junta de Sanidad y Beneficencia.
Si se tiene en cuenta medallas, reconocimientos recibidos o instituidos en su homenaje a través de instituciones o Estados, deben mencionarse los siguientes:
• El cuatro de noviembre de 1907 recibió la medalla Mary Kingsley, la más alta que se otorga por la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Gran Bretaña, en acto solemne en la Universidad de La Habana.
• En 1908, fue declarado Oficial de la Legión de Honor, concedido por el Ministro de Francia.
• El 25 de mayo de 1981 la UNESCO entregó por primera vez el Premio Internacional «Carlos J. Finlay» para reconocer avances en la Microbiología. En la edición de julio de 1975, la revista Correo de la UNESCO, incluyó a Finlay entre los seis microbiólogos más destacados de la historia, junto a Leeuwenhoek, Pasteur, Koch, Mechnikov y Flemming.
• Actualmente, el Estado cubano entrega la Orden Carlos J. Finlay a obras científicas relevantes al servicio del bienestar del hombre.
Por otra parte es de destacar el reconocimiento que hacen a Finlay profesionales de la medicina a nivel nacional e internacional.
A partir de 1935, en el X Congreso Internacional de la Historia de la Medicina, celebrado en Madrid, España, se inicia una etapa en el contexto universal en defensa de la verdad científica de Finlay como descubridor del agente trasmisor de la Fiebre Amarilla.
Entre los más altos homenajes dedicados a Finlay se encuentra la celebración del Día de la Medicina Americana, cada 3 de diciembre, día de su nacimiento. La fecha conmemorativa fue establecida en el IV Congreso de la Asociación Médica Panamericana, ocurrido en Dallas, Texas, en 1932, a propuesta de la delegación cubana.
Luego, en 1942, durante la I Asamblea Nacional de la Federación Médica de Cuba, se acordó fundir en esa fecha, de modo especial, la celebración del Día del Médico en Cuba y de la Medicina Latinoamericana, como símbolo del aporte de esta área del continente a las Ciencias Médicas.
El doctor Juan Guiteras fue el primero en elaborar un esbozo biográfico de Finlay y realizó, junto a otros doctores, un informe para la candidatura al Premio Nobel de Fisiología y Medicina correspondiente al año 1912, a propuesta de la Academia de Ciencias de Cuba.
Otra proposición al Nobel de 1912, estuvo avalada por Braut Paes Luwe, profesor de la Facultad de Medicina de Río de Janeiro, Brasil.
En 1904 el cirujano del Ejército Británico, Ronald Ross, profesor de Medicina Tropical de la Universidad de Liverpool, Inglaterra, pidió a Finlay su autorización para nominarlo al Premio Nobel de 1905, a cuatro años de haberse entregado por primera vez ese galardón internacional. Ross había recibido el Nobel en 1902 por la identificación del mosquito trasmisor del Paludismo.
En esta, como en las otras ocasiones, la postura de norteamericanos a favor de Walter Reed como autor del trascendental hallazgo científico, frustró las ansias de reconocidas personalidades de la ciencia cubana y mundial, conscientes de la justicia que se haría a Finlay con el Premio Nobel en aquellas circunstancias.
Al conocer el infructuoso resultado de las gestiones de Ross en 1904, Finlay, con su modestia característica y vocación social, solo respondió:
«Lo siento por Cuba; hubiera sido la primera vez que hubiera venido a nuestro país este lauro internacional, dándome la oportunidad de probar mi cariño de hijo que ama a su patria. En cuanto a mí he sido más que bien recompensado con unos padres que lograron darme una profesión con qué demostrar mi amor por los demás, con una ejemplar esposa y buenos hijos, y con una relativa buena salud, con la que he alcanzado una edad que me permite reconocer mis grandes errores.¨(11)
Sin dudas el Premio Nobel, como los demás homenajes, hubiera representado un justo reconocimiento al genial médico cubano. No obstante, el mayor triunfo de Carlos J. Finlay estará siempre en la impronta indeleble que ha dejado su obra al servicio de la Humanidad.
——————————————————————————–
Notas
1. López Sánchez José. Finlay. El Hombre y la Verdad Científica. p. 171.
2. Delgado García, Gregorio. Cuadernos de Historia de la Medicina. No.65, p.60.
3. Revista Antorcha. Año 1, No. 4, octubre de 1943, p. 8.
4. Finlay Shine Carlos E. Carlos Finlay y la Fiebre Amarilla, p. 30.
5. Ibidem, p. 34
6. López Sánchez José. Finlay. El hombre y la verdad científica, p. 99.
7. Dr. Agüero Ángel. Medallón de luto. Periódico El Camagüeyano. Año XIII, o. 233, 21 de agosto de 1915, p. 1.
8. Rodríguez Expósito César. Obras Completas de Carlos J. Finlay. Tomo I, p. 68.
9. López Sánchez José. Finlay. El hombre y la verdad científica, p. 313, 314.
10. Finlay Barres Carlos J. Obras Completas de Carlos J. Finlay. Tomo V, p. 25.
11. J. Finlay, Carlos. Publicado por Luis Sexto, en el periódico Juventud Rebelde, 6 de mayo de 2001, p.11
Autor: M.C. Irma Falcón Fariñas, Tomado de www.ohcamaguey.co.cu